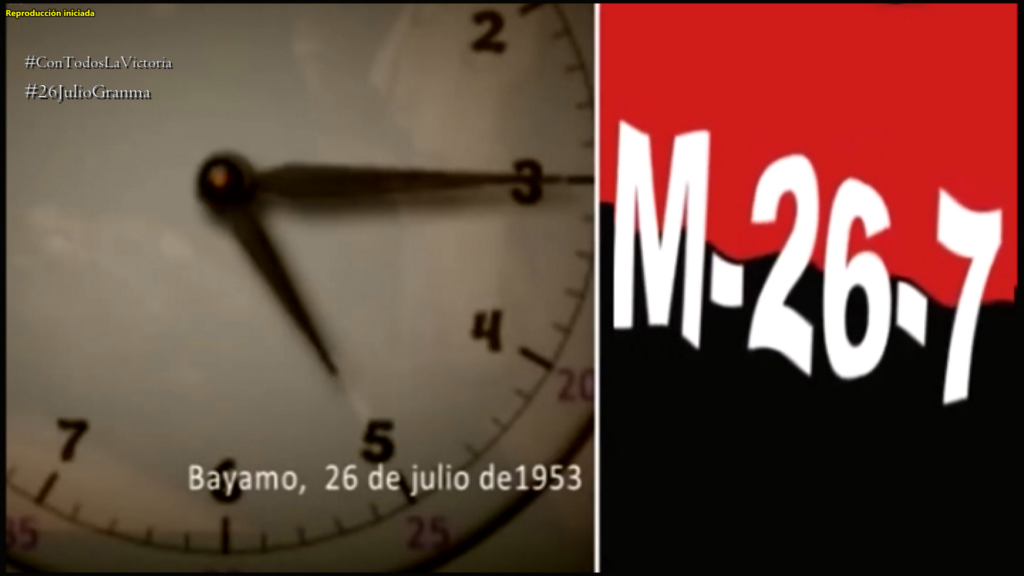Evidentemente, los encomenderos solicitaban reconsiderar el decreto para seguir explotando a las masas nativas en los yacimientos de oro y la agricultura.
A pesar de la presión de los conquistadores, el rey mantuvo en firme la abolición de la servidumbre de los naturales y exigió al gobernador de Isla Gonzalo Pérez de Ángulo su cumplimiento. Aunque había asumido el mando de Cuba en 1549 no fue hasta mediado de 1553 que liberó a los indígenas de las encomiendas y de la esclavitud.
Para este año se estimaba que solamente quedaban en la Isla entre 4 000 y 5 000 nativos, pues los demás habían sido exterminados en el atroz proceso de conquista y colonización.
Esta apertura propició la formación de comunidades indígenas en lugares adecuados donde pudiesen tener sus labranzas y criar ganados. En cada una de ellas debía haber una iglesia. Una vez creadas estas condiciones los mismos indios procederían a elegir sus alcaldes y regidores.
En el caso de la jurisdicción de Bayamo los indios fueron reducidos a un poblado llamado Ovejas, al noroeste de la villa. Más tarde, por desórdenes en un funcionamiento fue desmantelado y sus vecinos distribuidos en otras dos comunidades, situadas a ambos extremos de la población: Caneyes Arriba, al este, donde se levantó la iglesia San Juan Evangelista, y Guaisabana Canes Abajo, al oeste, con la iglesia de Santa Ana.
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JIGUANÍ
La ambición española por el dominio de las tierras causaba muchos males a los pueblos de naturales sobre todo en sus labranzas. Amparados en magistrados venales las fueron ocupado y metiendo en ellas sus ganados. De esta manera, los indios pasaron a vivir como parias, sin punto fijo donde levantar un bohío y asentarse con sus familias.
Esta terrible vida de los nativos en la comarca bayamesa conllevó a que el indio Miguel Rodríguez, dueño del corral de cerdos Jiguaní Arriba, situado junto al río Jiguaní, gestionara la fundación de un pueblo allí. La idea era acoger a todos los que quisieran vivir en comunidad.
Apoyado en las cédulas de fundación de pueblos, lo primero que hizo fue entrar en contacto con la Iglesia católica para erigir la iglesia. Por suerte, ocupaba el obispado de Cuba Diego Avelino de Compostela, atento a la vida cristiana de sus fieles, quien la puso en convocatoria.
El propio obispo creó el Curato de Jiguaní, con la facultad de levantar la iglesia, el 15 de abril de 1700. Los límites señalados fueron los siguientes: las tierras que comprendían entre los ríos Cautillo, al oeste, y Contramaestre, al este, y las que iban desde las serranías de Mogote hasta el río Cauto.
En el fondo denominado Realengo del Archivo Nacional de Cuba aparece el plano del Curato de Jiguaní, donde se aprecia su extensión entre las aguas de los ríos Cautillo, al este de Bayamo y sus demarcaciones con los ríos Contramaestre y Cauto al noroeste y los montes de Los Negros y Mogote al norte.
El primero en acudir a Jiguaní fue el sacerdote don Andrés Xerez y Mejías, natural de Bayamo. Se había desempeñado como clérigo de menores en la iglesia de San Juan Evangelista.
En declaraciones del propio cura Xerez decía que al llegar a “Xiguaní” sólo encontró la casa de Miguel Rodríguez, en el paso del río Jiguaní, por donde iba el camino de Cuba, es decir, a Santiago de Cuba. En ella vivió hasta que pudo erigir la iglesia San Pablo de Jiguaní.
El presbítero bayamés y Miguel poco a poco fueron atrayendo a los indios desde diferentes puntos, porque estaban desunidos. De esta forma lograron que fueran construyendo sus rústicas casas y aumentado el poblado.
Una vez alcanzados esos propósitos, creada la comunidad, se procedió elegir el primer cabildo local: dos alcaldes pedáneos, dos alcaldes del monte o de la santa hermandad y cuatro regidores. Por supuesto, la máxima autoridad recayó en el alma de aquel noble proyecto, Miguel Rodríguez.
De acuerdo a lo trazado por el Libro VI de la Recopilación de Leyes de Indias dictado por el rey Felipe III de España en 1618, vigente en el próximo siglo: “Ordenamos que en cada Pueblo o Reducción haya un Alcalde Indio de la misma Reducción, y si pasare de ochenta casas, dos Alcaldes, y dos Regidores, también Indios, y aunque el Pueblo sea muy grande, no haya más que dos Alcaldes y Cuatro regidores…”
Estas precisiones jurídicas evidencian que desde el punto de vista histórico el poblado de Jiguaní contaba o sobrepasaba las 80 casas, porque de lo contrario, como marcaban las leyes, hubiera tenido un alcalde y un regidor.
Aunque no existe respaldo documental alguno, el Pueblo de Indios de San Pablo de Jiguaní fue creado el 25 de enero de 1701, tomando como referencia el Día de San Pablo Apóstol, conocido como el Apóstol de los Gentiles y San Pablo de Tarso. Era el gran éxito de la labor encomiable de Miguel Rodríguez y Andrés Xerez.
Similar a las comunidades de Guanabacoa en La Habana y El Caney en Santiago de Cuba, la de Jiguaní alcanzó renombre por sus luchasa favor de los vecinos de la raza vencida, pero no derrotada.
De acuerdo con el estudioso Antonio Bachiller y Morales el vocablo Jiguaní es de procedencia aruaca y dividida en Ji-guani significaba “arenas de oro”, en tanto Tranquilino Sandalio de Noda Martínez le atribuía la connotación de “Río del Ángel”. Para otros, apegados a la tradición oral, le otorgan una forma más estimable: “Río de oro”.
Acerca de la fundación de Jiguaní la destacada historiadora Hortensia Pichado Viñals hizo justas apreciaciones históricas: “Miguel Rodríguez tenía una visión clara de la situación y las necesidades de los indios y se propuso que en el pueblo que el fundara los nativos tuvieran todos los derechos, fueran dueños de las tierras y de las labranzas, y los españoles no pudieran molestarlos”.
Del extraordinario esfuerzo que realizó para lograrlo señalaba la prestigiosa investigadora habanera: “… apeló a la persuasión, a la astucia, a veces hasta la violencia. Los españoles tenían el poder…”.
LAS SISTEMÁTICAS CONTIENDAS DE LOS JIGUANICEROS
Los indios de Jiguaní tuvieron que enfrentar de manera sistemática a los geófagos de Bayamo y Santiago de Cuba, que querían expandir sus dominios por el Cuarto de Jiguaní. Por tanto, el alcalde Miguel Rodríguez tuvo que viajar a la Audiencia de Santo Domingo, de la que dependía Cuba, para reclamar sus derechos como fundador de pueblo, entre ellas el dominio de las tierras y el fomento de labranzas y monterías.
A favor de los vecinos de Jiguaní se expidió una primera Real Provisión en 1702, precisando los límites de esos terrenos. No obstante, los pleitos siguieron, teniendo Rodríguez que personare otras veces en la audiencia territorial en 1703, 1708 y 1710.
El pueblo de Jiguaní siguió creciendo demográficamente. Veinte años después de su creación contaba con unas 50 familias y con una milicia de 300 alistados. La economía se solidificó con diversas haciendas ganaderas, corrales de puercos, estancias y sitios de labor. De igual modo se fomentaron ingenios y trapiches azucareros, siendo muy codiciados en el mercado sus miles de purga, aguardientes y raspaduras.
El espíritu rebelde y solidario de los jiguaniceros aumentó al calor de las pugnas contra las usurpaciones de sus tierras por la oligarquía bayamesa y santiaguera y los abusos y las injusticias de las autoridades españolas. Los gritos de justicia condujeron a la forja de una conciencia criolla, propia y autóctona, que jalonó el camino hacia la independencia absoluta de la dominación española.