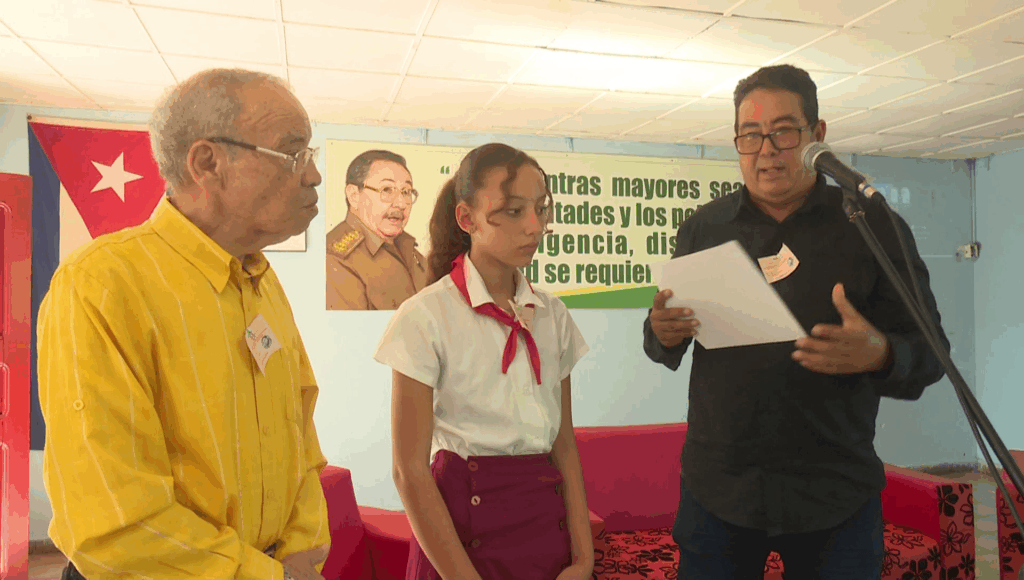Cuando José Martí supo que Mariana Grajales había muerto, escribió: «Qué había en esa mujer, qué epopeya y misterio había en esa humilde mujer, qué santidad y unción hubo en su seno de madre, qué decoro y grandeza hubo en su sencilla vida, que cuando se escribe de ella es como de la raíz del alma, con suavidad de hijo, y como de entrañable afecto».
El 27 de noviembre de 1893, en Kingston, Jamaica, a los 78 años de edad, falleció quien solo salió de su amada Cuba por circunstancias inevitables. Era mayo de 1879, y la acompañaba María Cabrales, la esposa del General Antonio. El dolor por apartarse de su Patria fue el mismo que el del hijo que le arrancan de los brazos.
Pero era aquella una aflicción conocida, de esas que ella sabía que se resisten firme, sin llanto ni flaquezas, porque la tierra oprimida demanda grandes sacrificios, y sus hijos de acero, estirpe de la guerrera, así lo entendieron y juraron, ante su presencia recia: «Juremos liberar a la Patria, o morir por ella».
Bien lo supo el Maestro, y así escribió:
«¿No estuvo ella de pie, en la guerra entera, rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear, y luego, cubanos o españoles, curaba a los heridos? ¿No fue, sangrándole los pies, por aquellas veredas, detrás de la camilla de su hijo moribundo, hecha de ramas de árbol?
«¡Y si alguno temblaba, cuando iba a venirle al frente el enemigo de su país, veía a la madre de Maceo con su pañuelo a la cabeza, y se le acababa el temblor!
«Así queda en la historia, sonriendo al acabar la vida, rodeada de los varones que pelearon por su país, criando a sus nietos para que pelearan».