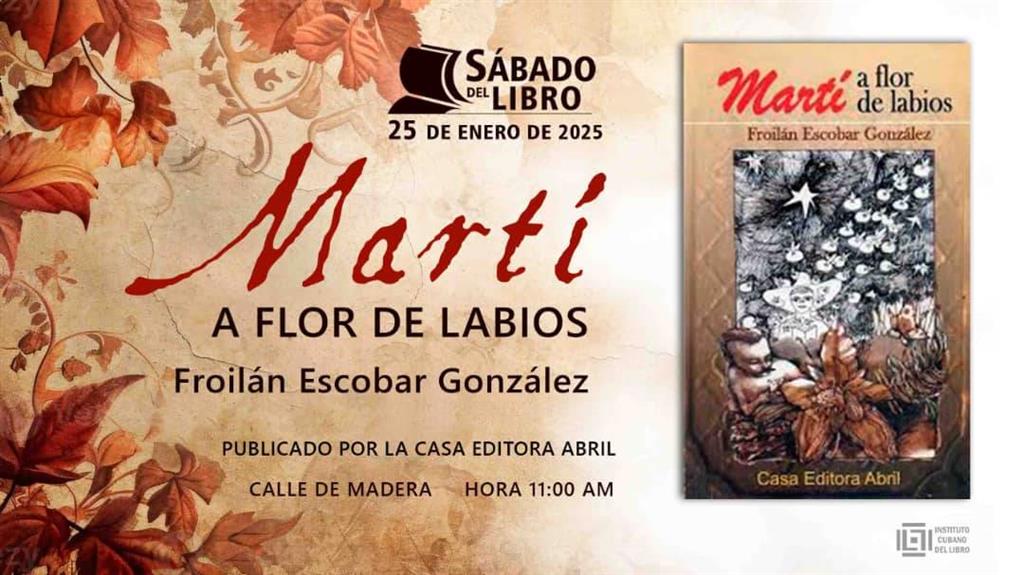José Martí no debería ser pétalo ocasional de enero o mayo. Ni comodín en la boca de cualquier insensible, ni rito gastado en un aniversario.
Hombre de carne y hueso, jamás debería reducirse a la frase estremecedora, ni a la estrofa tantas veces repetida. Tampoco hemos de apretarlo en el epíteto no siempre entendido de «El más universal de los cubanos».
Martí, grande en la vida y en la muerte
Martí tendría que estar todos los instantes en nuestra cabecera, bajado de los pedestales, convertido en látigo contra las falsas promesas, los aprovechados del momento, los que viven de fachadas.
En la nación necesitamos que no se nos vuelva estrella utilitaria, sino un ser terrenal de cada día para que nos siga repitiendo su compromiso con los pobres de la tierra —olvidado intencionalmente por algunos—, y nos diga otra vez, sin aspavientos, su hermoso concepto de Patria, que ciertos personajes pretenden pisotear o convertir en camaleón.
Si nos hace falta el Martí que no quiso ser General parapetado y prácticamente se inmoló por Cuba en su primer día de combate, el 19 de mayo de 1895 en los campos de Dos Ríos, también nos hace falta el que tenía choques con sus familiares, rompía corazones —no solo en Guatemala—, perdonaba a quienes lo intentaron matar con un envenenamiento casi consumado, aconsejaba sembrar virtudes en todo tiempo.
Si imprescindible es el héroe y el político, el organizador meticuloso, que supo sobreponerse al fracaso de La Fernandina y juntar los pinos para la guerra necesaria, no menos importante es el Apóstol incomprendido (más allá de La Mejorana), el que soltaba verdades tan grandes como aquella expresada en la memorable carta a Gómez: Un pueblo no se funda como se manda un campamento.
Un día no lejano en nuestras aulas habría que implementar una asignatura sobre el Maestro, con profesores
capaces de contar las anécdotas que nos zarandeen y nos hagan pensar. Profesores que cuenten cómo fue su amor con Carmen y los conflictos y las misivas cruzadas con ella, quien no se cansó de exigirle un lugar en casa porque, como decía desde su perspectiva, «nunca se manchó ningún hombre por volver a su tierra esclava ante la necesidad urgentísima de vestir y dar de comer a su mujer y a su hijo».
Uno y otro día, entre pupitres y allende a las escuelas, tendremos que relatar cómo vestía Martí —pulcro y modestísimo—, cómo fueron las divergencias con Maceo, cómo eran las relaciones con sus hermanas (tuvo siete) o cómo adoró a María Mantilla, a quien confesó en hermosa epístola: «Yo amo a mi hijita».
Especial en muchos sentidos, único de mil maneras, José Julián Martí Pérez no es el personaje impoluto resbalado de un cuento fantasioso. Pero esa imperfección lo hace más cercano y entendible, más frágil y cautivador.
Martí no puede ser busto, fecha, pretexto, discurso, apariencia. Martí es persona, latido, urgencia, alerta de pasos torcidos, referente, ética… verdad.
(Tomado de Juventud Rebelde)